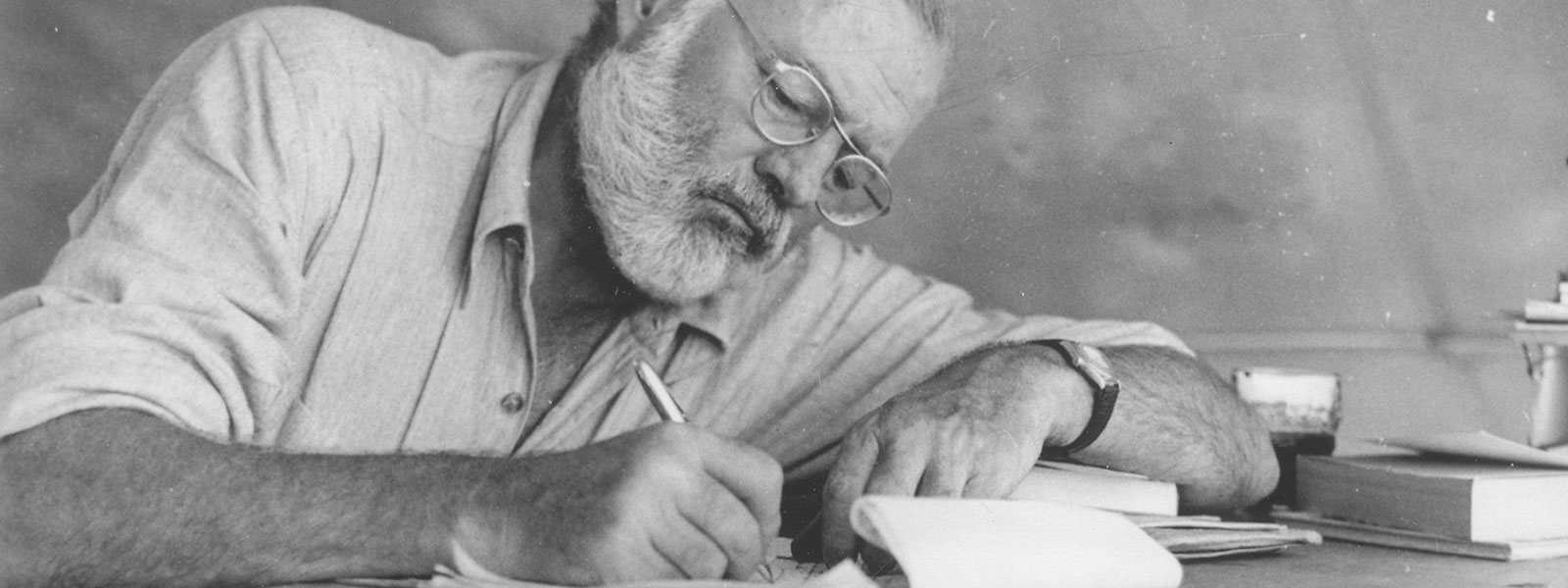Un poco antes de las siete de la mañana del domingo 2 de julio de 1961, Hemingway se levantó de la cama en su casa de campo en Ketchum, Idaho, se puso una bata a la que llamaba «la túnica del emperador», se dirigió al cuarto donde guardaba sus armas, buscó su escopeta Boss, calibre 12, de doble cañón y la colocó en su frente. Enseguida disparó.
Tenía 61 años.
Un día antes había dejado una clínica donde debió recibir terapias de electroshock, porque en menos de un año había sumado hasta tres intentos de suicidio.
Nadie sabe precisar por qué se mató Hemingway, aunque a nadie sorprende que haya decidido procurarse un final tan violento. Solo en su correspondencia, en cartas a amigos como Gertrude Stein o Archibald MacLeish, hay varias referencias a la posibilidad de quitarse la vida (líneas como: «será un gran disgusto cuando tenga que matarme»). A otra amiga, Ava Gardner, le escribió: «pesco y mato animales para no matarme a mí mismo».
Nadie sabe precisar por qué se mató Hemingway, aunque a nadie sorprende que haya decidido procurarse un final tan violento.
De todos modos, se trata de una muerte que no guarda coherencia con sus personajes, muchos de ellos hombres duros, recios, estoicos, ni con su propia filosofía, reflejada en frases famosas que repitió tantas veces, como «el hombre no está hecho para la derrota; el hombre puede ser destruido, pero no derrotado».
Tal vez sea más útil pensar en todo aquello que, pudiendo haberlo matado, no lo mató.
No lo mató la guerra, por ejemplo. Y eso que intervino en tres, las dos Guerras Mundiales y la Guerra Civil española. En las dos últimas, su participación fue meramente periodística, en cambio, durante la Primera Guerra Mundial estuvo muy expuesto, pues se ofreció voluntariamente a servir como conductor de ambulancias de la Cruz Roja en Italia. Le decían ‘il giovane americano’. Allí, una noche de junio de 1918, mientras conducía una bicicleta para vender cigarros y chocolates a los soldados de las trincheras, fue herido por un mortero austriaco. Los proyectiles lo hubiesen matado si no se cruzaba en su camino un soldado italiano. Pese a tener múltiples heridas, Hemingway logró socorrer al soldado, un acto que le valdría la Medalla de Plata del Valor del gobierno italiano.
No lo mató el amor. Fue precisamente en la Primera Guerra Mundial donde Hemingway se enamoró perdidamente de la enfermera Agnes von Kurowsky, con quien hizo hasta planes de matrimonio. Al final, ella se enamoró de otro y terminó la relación por carta. Él nunca la olvidaría. Esa historia está contada en cierta forma en «Adiós a las armas», donde a diferencia de la realidad los protagonistas sí logran casarse. Dicen que el abandono de Agnes dejó al escritor tan tocado que, en adelante, fue él quien terminó primero sus relaciones. Y tuvo varias: no me refiero solamente a sus cuatro esposas, sino a las muchas amantes que se le adjudican (en «Hemingway desconocido» (2019), el caricaturista peruano Omar Zevallos relata una aventura con una mujer cubana llamada Leopoldina Rodríguez).
Fue precisamente en la Primera Guerra Mundial donde Hemingway se enamoró perdidamente de la enfermera Agnes von Kurowsky, con quien hizo hasta planes de matrimonio.
No lo mataron los accidentes. En enero de 1954, en un vuelo turístico en el Congo belga, la avioneta en el que Hemingway iba con la periodista Mary Welsh, su cuarta y última esposa, se estrelló contra un poste eléctrico y tuvo que aterrizar forzosamente. Al día siguiente tomaron otro vuelo justamente para recibir atención médica, pero durante el despegue la nave sufrió una explosión. Además de sufrir quemaduras, Hemingway –que ya había recibido golpes en la cabeza en el incidente de la víspera– resultó con una rotura de cráneo con pérdida de líquido encefálico. Increíblemente, muchos periodistas lo dieron por muerto y él pasó las semanas de su recuperación leyendo las notas necrológicas, algunas muy sarcásticas, donde era protagonista.
No lo mató la bohemia. Ni la que ejerció en París, a lo largo del bulevar Saint-Michel, durante largas noches al lado Joyce, Ezra Pound o Scott Fitzgerald (con quien tenía una relación tirante, de amor y odio); ni en Cuba, donde se estableció casi veinte años. Allí acostumbraba vérsele en los bares de La Habana –como El Floridita o La Bodeguita del Medio– o bien con un vaso de Mojito en la mano, o con una copa de daiquiri sin azúcar y el doble de ron. A esa variante la bautizaron en su honor ‘Papa Hemingway’. Pero también le gustaban otras bebidas. En una carta a su traductor Ivan Kashkin se lee: «Bebo desde que tenía quince años y pocas cosas me han dado más placer. Cuando se trabaja duro todo el día pensando con la cabeza, sabiendo que hay que trabajar de nuevo al día siguiente, ¿qué otra cosa puede cambiar las ideas y hacer que se ejecuten en un plano diferente tan bien como el whisky?» Su alcoholismo desde luego contribuyó a la proliferación de las muchas enfermedades que padeció en los últimos años de su vida, entre ellas arteriosclerosis, sobrepeso, diabetes. Pero esas enfermedades tampoco lo mataron.
No lo mató su convulsa historia familiar. Su padre, el ginecólogo naturista Clarence Hemingway, lo instruyó en sus grandes pasiones, la caza y la pesca, pero era un hombre irritable, austero que golpeaba a su hijo con frecuencia. Una vez en la ruina económica, Clarence acabó suicidándose. El escritor tenía entonces 29 años. Su madre, Grace Hall –a quien él se refería como «la vieja arpía»–, lo vistió de niña hasta los cinco o seis años, llamándolo ‘Dutch Dolly’ (muñeca holandesa), y presentándolo a todos como «la gemela» de su hermana Marcelline. Eso le generó una enorme inseguridad en su identidad sexual, que lo habría llevado a construir lo que el psiquiatra Cristhoper D. Martin ha llamado «una imagen de rudeza y exacerbada masculinidad; una fachada de autosuficiencia tras la que solía esconderse». Hay quienes ven con sospecha las estampas que remarcaban su virilidad: el boxeo, los Safari, las peleas a escopetazos con tiburones, la afición por los toros.
Una de sus biógrafas, Mary Dearborn, asegura que Hemingway se tenía el pelo, llevaba pendientes en secreto y le solicitaba a Mary Welsh que lo sodomizara en la cama con un consolador.
Para el doctor Martin, Hemingway era un hombre «de personalidad narcisista, heredero de tendencias depresivas y desordenes mentales, como la bipolaridad».
Hay que acotar que, además de su padre, también dos de sus hermanos menores, Úrsula y Leicester, se quitaron la vita: la primera debido a una sobredosis de drogas en 1966; el segundo se descerrajó un balazo en 1982. Hasta una de sus nietas, Margaux, se mató con tranquilizantes en 1996. En el documental «Running from crazy», la actriz Mariel Hemingway, nieta de Ernest, reconoce: «en mi árbol familiar hay siete suicidios…tal vez más».
Tampoco como padre fue precisamente modélico. Era absorbente y egoísta. Sus tres hijos, Jack, Patrick y Gregory le rehuían; en especial este último, quien resultó ser tan depresivo y contradictorio como él. Con frecuencia se metía en problemas y en más de una ocasión la policía lo detuvo… vestido de mujer.
Su padre, el ginecólogo naturista Clarence Hemingway, lo instruyó en sus grandes pasiones, la caza y la pesca, pero era un hombre irritable, austero que golpeaba a su hijo con frecuencia.
No lo mataron las repercusiones de la fama. El inicio de la década del cincuenta fue abrumador para Hemingway. En 1951, en Cuba, en su finca ubicada a 15 kilómetros de La Habana, en San Francisco de Paula, llamada La Finca Vigía, escribió el que tal vez sea su libro cumbre, «El Viejo y el Mar» (él mismo dijo que no podría escribir algo parecido). La novela se publicó en 1952, en 1953 recibió el Premio Pulitzer por ese libro, y en 1954 le fue otorgado el Nobel de Literatura por el conjunto de su obra (aunque él creía que las falsas noticias de su muerte habían persuadido a la Academia Sueca de dárselo). Con solo 55 años había merecido el mayor de los galardones, aunque eso, en un hombre tan competitivo y anímicamente inestable, provocó que cayera en continuos periodos de depresión.
No lo mataron las críticas. Es verdad que no toleraba los comentarios negativos de quienes lo consideraban un escritor acabado, pero los pasaba por alto cuando venían de críticos que él consideraba insignificantes. En cambio, sostuvo conocidas rivalidades con otros autores, como Faulkner, a quien menospreciaba. Otro de sus biógrafos, Andrea di Robilant, cuenta que Hemingway «se medía con Stendhal, Maupassant y Turgenev. Sólo Tolstoi le parecía demasiado escritor para él. Bueno, hay algo de autoparodia en esas frases… Con sus contemporáneos, en cambio, sí que iba en serio. Y podía ser feroz». Otro que lo criticaba con saña era Norman Mailer, quien le decía que su tiempo ya había pasado. Nabokov y Borges tampoco se guardaron comentarios punzantes contra Hemingway. «Cuando lo leí por primera vez, lo aborrecí», dijo Nabokov. Borges no fue más sutil: «Yo he hecho todo lo posible para que me guste Hemingway, pero he fracasado» y «se suicidó el día en que se dio cuenta por fin que era un mal escritor».
Algunos dicen que murió ansioso, paranoico, seguro de que agentes del FBI estaban tras sus pasos. Otros creen que se mató por depresión, por la tristeza de no poder escribir mejor. El español Enrique Vila Matas dice que se disparó porque estaba «podrido de talento».
Algunos dicen que murió ansioso, paranoico, seguro de que agentes del FBI estaban tras sus pasos.
Todos tienen razón. Cada nueva teoría lo único que consigue es incrementar el peso de su ya monumental leyenda, la misma que se agiganta cuando llegan los días de julio y se recuerdan tanto su nacimiento como su desaparición. Lo que nos queda a los lectores es regresar a sus magníficos relatos y novelas, donde, confundida con la ficción, relampaguea una vida tan heroica como solitaria.
[******]